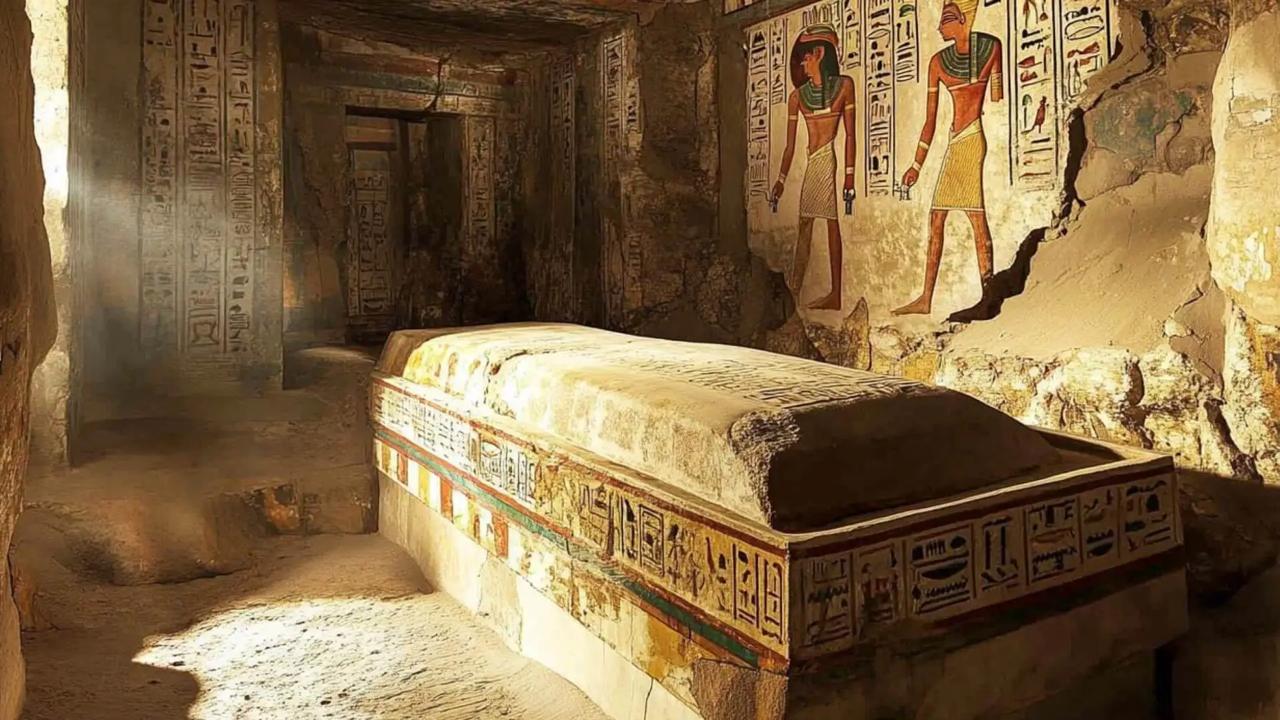El unicornio es descripto desde antiguo como un animal blanco, del tamaño de un caballo y con un solo cuerno entrelazado en su frente. Es una criatura mitológica, que solo existe en la imaginación literaria. Algo similar a lo que ocurre hoy en día en nuestro país con las sentencias de los tribunales que aplican la ley. Son como el hallazgo de los restos de un animal prehistórico, extinto hace muchos años. Ajustarse a la letra de la ley es un formalismo decimonónico, implica someterse a la esclavitud de los párrafos, para usar una frase del tristemente famoso Hans Frank (ver en este sentido mi nota “La esclavitud de los párrafos y el obstinado formalismo” https://endisidencia.com/2019/07/la-esclavitud-de-los-parrafos-y-el-obstinado-formalismo/), tan despreciada por los admiradores de la “Constitución viviente”.
Sin embargo, afortunadamente la “arqueología jurídica” todavía nos da algunas satisfacciones de vez en cuando. Eso es lo que sucede con la muy reciente sentencia de la Cámara Nacional Electoral en el caso del reemplazo del primer candidato a diputado por la “Alianza La Libertad Avanza”, José Luis Espert, que renunció a su postulación por razones de conocimiento público.
Para entender mejor el fallo de la Cámara, es necesario reseñar los antecedentes normativos. El primer párrafo del art. 60 bis del Código Electoral Nacional, según el texto reformado por la ley 27.412, dispone:
Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.
La norma impone obligatoriamente la alternancia de sexos en la conformación de las listas de candidatos. No exige que el candidato que encabece sea de un determinado sexo, pero sí que, una vez decidido quién encabezará la lista, el resto de los candidatos se ubiquen de manera de alternar entre hombres y mujeres.
El Código Electoral Nacional no prevé específicamente el caso de renuncia de un candidato luego de oficializada la lista y previo a la celebración del acto eleccionario. En cambio, sí indica el procedimiento a seguir en caso de que uno de los integrantes de la lista presentada para ser oficializada no reuniera las calidades necesarias para el cargo para el que se postula. En ese caso, el art. 61 dispone que “se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones”.
La norma electoral también prevé la forma de reemplazo de un diputado electo:
Art. 164: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido.
Es decir, que el Código Electoral Nacional prevé dos formas de reemplazo distintas, ambas igualmente válidas. En una, dispone el desplazamiento de todos los candidatos de la lista y no indica qué sucedería en caso de que, por ese corrimiento, se violara la exigencia de alternancia entre candidatos de distinto sexo. Esto fue resuelto por el art. 6 del decreto 171/2019, reglamentario de la ley 27.412, que dispone que el desplazamiento de candidatos debe hacerse respetando la alternancia de candidatos de distinto sexo prevista en el art. 60 bis del Código Electoral.
El segundo sistema, establecido en el citado art. 164, prevé que el cargo vacante sea cubierto por el primer candidato del mismo sexo de la persona que ocupaba el cargo antes de quedar vacante. Como consecuencia de eso, se produce un “salto” del siguiente candidato del mismo sexo que aquel que abandonó el cargo. No es quien le sigue en la lista el que ocupa la vacante, que, por imposición del art. 60 bis del Código debe ser del otro sexo, sino el siguiente candidato del mismo sexo.
El caso específico de una renuncia de un candidato antes del acto electoral está previsto en el art. 7 del mencionado decreto 171/2019:
Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias. La Justicia Nacional Electoral dará publicidad a dicha corrección en su sitio web.
La disposición citada es muy clara y no ofrece ningún tipo de dificultad interpretativa. De hecho, establece un sistema muy similar al previsto en el art. 164 del Código Electoral Nacional: el reemplazo no sucede mediante el desplazamiento de lugar de todos los candidatos, sino solamente de aquellos del mismo sexo que el candidato a ser reemplazado. Esto es importante al momento de analizar la validez constitucional de la reglamentación contenida en el citado art. 7. No se advierte cómo podría sostenerse que la reglamentación es contraria a los principios legales, desde el momento que aplica precisamente uno de los criterios consagrados por el Congreso.
Pese a ello, el juez federal de primera instancia decidió apartarse de lo dispuesto en la reglamentación y declarar inconstitucional el mencionado art. 7 del decreto 171/2019. En sus fundamentos, expresó, entre otras cosas, que “la vacancia de quien encabeza una lista de diputados no afecta la intercalación de género establecida en el art. 60 bis del C.E.N., por lo cual la reglamentación del decreto, en ese caso, resulta arbitraria y totalmente desvinculada de la previsión legal. Para ser claros, dicha reglamentación puede resultar de aplicación razonable para los/as candidatos/as intermedios/as de la lista, pero no para quien encabeza la lista. Pero, más grave aún, dicha reglamentación implica no sólo que el candidato varón nro. 3 de la lista saltee a la candidata mujer nro. 2, sino que para adecuarse a lo estipulado en el art. 60 bis de la C.E.N., se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo. De este modo, la reglamentación no sólo regula una situación por fuera de las previsiones legales, sino que, además, en este caso concreto, genera un efecto contrario al espíritu de la normas legales y constitucionales que debería reglamentar”.
Es llamativo, aunque no sorprendente (ya que el magistrado que emitió el fallo no es particularmente afecto a la aplicación de las normas cuando el resultado le desagrada), que se afirme que la reglamentación viola un supuesto espíritu de las normas legales, cuando prevé exactamente el mismo “efecto cascada” establecido en el art. 164 del Código Electoral Nacional. No se comprende cómo una norma puede tener un “espíritu” contrario al que prevé una de sus disposiciones.
En realidad, la verdadera razón sobre la que se basó el magistrado de primera instancia es su discrepancia con la solución normativa. Eso se desprende del propio fallo:
De tal modo, resulta evidente que el espíritu de las normas de rango constitucional a las que el decreto pretendió dar operatividad a través de la reglamentación de la ley de paridad de género buscan categóricamente garantizar “mediante acciones positivas” la “igualdad real” de oportunidades entre varones y mujeres. Tal como explicó la Dra. Roteta en su dictamen, esa igualdad real aún no ha sido alcanzada: en la Cámara de Diputados/as de la Nación, conformación que interesa en este caso puntualmente, las mujeres continúan subrepresentadas: 110 diputadas (42,80%) frente a 147 diputados (57,20%). Tampoco se esperan modificaciones significativas en la composición legislativa tras las elecciones nacionales de octubre de este año 2025: aproximadamente, sólo 3 de cada 10 listas están encabezadas por mujeres (es decir, el 70% por varones). En la Provincia de Buenos Aires en particular, de 15 listas oficializadas, únicamente 3 son lideradas por mujeres (el 80% restante por varones). Aún a pesar de ello, el decreto no solo reglamenta una situación que carece de vínculo alguno con la norma legal –pues la vacancia del primer lugar de la lista de diputados no afecta la alternancia establecida por el art. 60 bis del C.E.N.–, sino que lo hace en sentido contrario al espíritu de las previsiones legales y constitucionales.
Lo sostenido en cuanto a que la verdadera paridad no ha sido alcanzada puede ser muy cierto, pero es igualmente cierto que la eventual solución no le corresponde al juez, sino al legislador. Este no estableció una preferencia por las mujeres, sino una paridad en las listas de candidatos. El hecho de que la mayoría de las listas estén encabezadas por varones y que solamente la segunda candidata sea mujer, como lo destaca el dictamen de la fiscal de primera instancia, no hace que las normas aplicables sean inconstitucionales.
El art. 37 de la Constitución nacional no impone la igualdad absoluta de integrantes de las cámaras legislativas, sino la igualdad de oportunidades “entre varones y mujeres”. El referido artículo no establece una preferencia respecto de la mujer, sino que deja al legislador un margen amplio para poder determinar la solución que entienda más conveniente para lograr esa igualdad de oportunidades, que no es idéntica a la igualdad de número a la que pretende reducirla el fallo de primera instancia. Por su parte, la parte pertinente de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone que “los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizarán en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”.
La fiscal de primera instancia fue brutalmente honesta en cuanto a que, si bien las normas no son inconstitucionales, como las considera inconvenientes, deberían ser dejadas de lado: “No se trata de normas inconstitucionales, sino de normas que deben ser interpretadas en el contexto de su constitucionalidad, el que se viene explicando”. La fiscal omite explicar cómo se puede interpretar el art. 7 del decreto 171/2019 para hacerle decir exactamente lo contrario a lo que dice y no declararlo inconstitucional.
Apelado el fallo de primera instancia, la Cámara Nacional Electoral correctamente lo revocó y aplicó estrictamente lo dispuesto en el citado art. 7 del decreto 171/2019. En uno de los pasajes más importantes de la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, se afirma de modo contundente que “el magistrado [de primera instancia] se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores nacionales)”.
Agregó que “debe recordarse que es una regla de hermenéutica no buscar fuentes de interpretación subsidiarias cuando el texto de la ley es claro y no corresponde realizar interpretaciones extensivas ni tampoco efectuar distinciones cuando el legislador pudo haberlo hecho y claramente no lo hizo”.
Describió la actuación del juez de primera instancia, aunque no directamente, de la siguiente manera:
De lo contrario, el magistrado, en ejercicio de una suerte de paternalismo impropio, podría suprimir -según su particular criterio y valoración- la norma dictada por los órganos de gobierno representativos de la ciudadanía -entre ellos, de los propios justiciables- interfiriendo en las funciones privativas de los otros poderes sin que nadie se agravie del modo en que las ejercen (Fallos CNE 3060/2002).
El fallo de la Cámara Nacional Electoral es una verdadera anomalía: aplica el texto de las normas con independencia de si la solución es buena o mala. En este caso, el fallo de primera instancia fue mucho más irregular, desde que desconoció precedentes de la Cámara en los que este tribunal había sostenido la solución exactamente contraria a la elegida por el juez de instancia inferior. Ese desconocimiento de los precedentes aplicables tornaba a su fallo en claramente arbitrario.
La aplicación del texto de una norma no es común actualmente en nuestro país. Muchos jueces tienen la tendencia a declarar inconstitucional aquello que consideran inconveniente. Olvidan la advertencia que hizo James Wilson en la Convención de Filadelfia el 21 de julio de 1787: “Las leyes pueden ser injustas, pueden ser imprudentes, pueden ser peligrosas, pueden ser destructivas; y, sin embargo, pueden no ser tan inconstitucionales como para justificar que los jueces se nieguen a aplicarlas” (FARRAND, Max, The Records, Tomo II, Yale University Press, New Haven, of the Federal Convention of 1787, 1937, p. 21).
El fallo de primera instancia es solamente una muestra de desacuerdo con la solución normativa. En palabras del juez García-Mansilla en el caso Loyola, “ese desacuerdo puede ser entendible e incluso puede compartirse la visión que expresa. Sin embargo, eso no autoriza a dejar sin efecto la solución sancionada por el Congreso. Un desacuerdo no implica una inconstitucionalidad”. Ese mismo criterio es aplicable a un decreto reglamentario, dictado dentro de los límites impuestos por el art. 99, inc. 2 de la Constitución nacional y que, de hecho, consagró una de las alternativas sancionadas por el Congreso en el Código Nacional Electoral para suplir otras vacancias. Como lo advierte la Cámara Nacional Electoral, el fallo de primera instancia omite demostrar que el decreto reglamentario habría excedido esos límites, consagrando una solución contraria al texto de la ley que pretendió reglamentar.
Nada de lo aquí expuesto implica coincidir con el sistema de reemplazo para el caso de renuncia de candidatos establecido en el art. 7 del decreto 171/2019. Esa solución puede ser opinable e incluso criticable, pero las eventuales críticas que pueda merecer no la hacen inconstitucional. Es que, como agudamente lo señaló el mencionado magistrado en ese mismo fallo, “no todo lo que no nos gusta es inconstitucional”.
Ricardo Ramírez-Calvo
Universidad de San Andrés