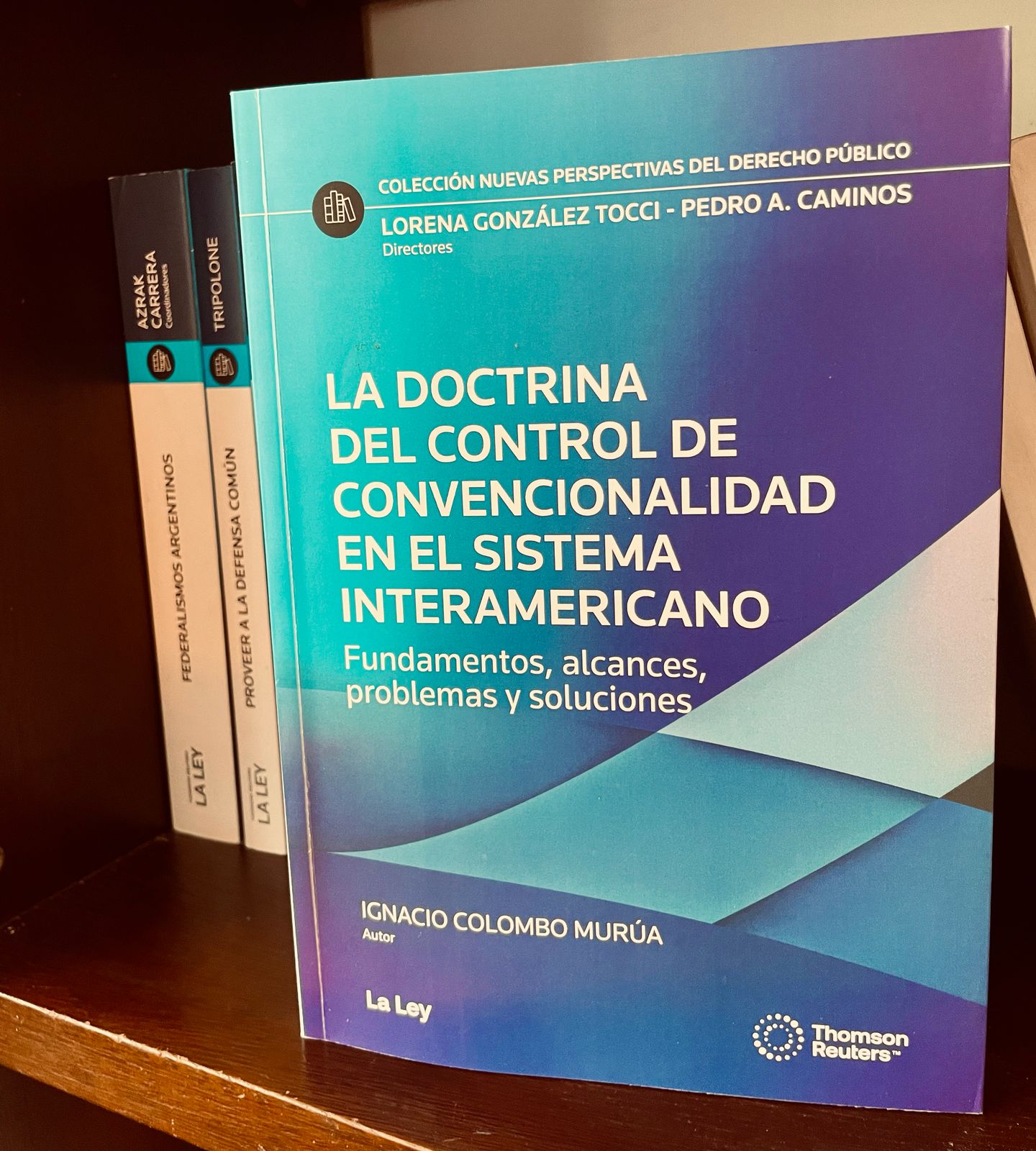El último libro de Ignacio Colombo Murúa, La doctrina del control de convencionalidad en el sistema interamericano… (La Ley/Thomson Reuters, 2024) es un acontecimiento editorial que merece ser especialmente celebrado. Esta obra es un estudio crítico aunque planteado en clave positiva. En otras palabras, es un claro ejemplo de “crítica constructiva”, algo que no abunda en la teoría constitucional actual.
Como anticipa la segunda parte del título (…fundamentos, alcances, problemas y soluciones), es un trabajo para nada superficial, sino que abarca todos los aspectos necesarios para un análisis profundo del asunto. Al mismo tiempo, el texto es de lectura amena y accesible también para quienes no sean especialistas.
Además, es uno de los temas más relevantes de las últimas décadas en materia de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos. En lo que sigue reseño algunos de los contenidos principales del libro.
I. Claridad conceptual, divino tesoro
Hablar en serio de “la doctrina del control de convencionalidad en el sistema interamericano” implica utilizar cierta terminología técnica con precisión. Sobre todo, porque el objeto central del libro es examinar aquellos aspectos que “deben ser revisados y reconfigurados tanto teóricamente como en la práctica de los operadores jurídicos” (p. 3). Consciente de que es la mejor forma de abordar problemas y sus posibles soluciones, Colombo Murúa procura ser muy cuidadoso al exponer el justo alcance de cada concepto.
En ese afán, el autor comienza distinguiendo conceptualmente entre lo constitucional y lo convencional y entre lo convencional y lo supranacional. De este modo, nos explica por qué la doctrina del control de convencionalidad tal como ha sido elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH), es una creación pretoriana que “no surge ni explícita ni implícitamente del texto convencional” (p. 7).
A medida que describe su surgimiento y posterior evolución en la jurisprudencia de la CorteIDH, va desmenuzando los conceptos necesarios del derecho internacional de los tratados y las particularidades del sistema interamericano. Esas precisiones son la base sobre la que luego el autor expone cómo el tribunal ha ampliado de modo autorreferente e indebido las facultades que surgen del Pacto de San José de Costa Rica (CADH), a tal punto que se define a sí misma y se comporta como una “Corte de justicia supranacional” a pesar de que no lo es.
En su capítulo I, el libro nos muestra que, entre tantos otros excesos, la CorteIDH ha avanzado incluso a formas de control de convencionalidad en abstracto y erga omnes, a la manera de un tribunal de un sistema concentrado, resolviendo asuntos que ni siquiera las partes y/o la Comisión Interamericana habían sometido a su jurisdicción.
También nos enteramos de que la Corte IDH ha escalado a niveles casi impensados de un “activismo jurisdiccional mucho más extenso del que pudiera desplegar el más activista de los jueces domésticos” (p. 36) ya que este tribunal postula algo así como un “control de convencionalidad de las constituciones”. En otras palabras, la Corte IDH se arroga la facultad de ordenarle incluso al poder constituyente de los Estados reformas determinadas a sus constituciones. Como bien lo explica el autor, esto significa no tomar en consideración la decisión soberana de los Estados con respecto a la jerarquía de la fuente internacional y erigirse como un dispositivo supraconstitucional.
Por otra parte, Colombo Murúa analiza el accionar de la CorteIDH en materia consultiva. Una vez más, el tribunal fue estirando los alcances de sus opiniones emitidas en consulta más allá de lo permitido por el texto convencional, llegando incluso a atribuirles “efectos vinculantes” por fuera del objeto y de los Estados que activaron los mecanismos. Esto debilita al sistema en su conjunto por su propia distorsión: “si hay inseguridad jurídica, si nadie sabe qué es lo que puede o no puede someter a consulta y con qué efectos estas se expiden, difícilmente se pueda generar confianza estatal en el control de convencionalidad” (p. 77).
En caso de que alguien pudiera pensar que esta forma de ver las cosas es una exageración, el autor se encarga de detallar minuciosamente los casos concretos en que a la CorteIDH se le fue la mano con su competencia jurisdiccional, so pretexto de su propia doctrina ad hoc. Desde luego que todos estos excesos fueron posibles echando mano a recursos que ya son viejos conocidos del activismo judicial, como el iura novit curia, el ius cogens y el corpus iuris internacional.
Con el mismo rigor conceptual y expositivo, ya en el capítulo II, Colombo Murúa señala críticamente que no hay desarrollos que expliquen de manera sistemática y clara cuáles son los fundamentos de la doctrina del control de convencionalidad. En esencia, estos se limitan a postulados genéricos que no suponen una verdadera justificación.
El autor enuncia y derriba uno a uno los intentos de justificación del accionar desbocado de la CorteIDH. Todos ellos son fundamentos extra-convencionales, a saber: la supuesta existencia de un ius constitutionale commune; la universalidad de los derechos humanos; el ius cogens; el “derecho cosmopolita” y un supuesto “diálogo judicial” interjurisdiccional. No faltan los argumentos “neoconstitucionalistas” que intentan traspasarse al plano convencional (con la misma falta de sistematicidad y coherencia de las que adolece el mismo neoconstitucionalismo puertas adentro).
Colombo Murúa también explica que una causa posible de esta extensión indebida es que la CorteIDH ha desconocido la distinción—clave—entre “tipos de casos”: los “fáciles”, donde las violaciones a los términos del tratado son claras y la Convención habilita a condenar al Estado; y los “difíciles”, en los que las disposiciones del tratado no son tan claras. En estos últimos, debería resolverse con máxima cautela, con los efectos más limitados posibles y siempre para el caso concreto (cfr., art. 68.1 de la CADH). En vez de ello, el tribunal interamericano plantea inadecuadamente que todo caso que resuelve es sencillo y que sirve para sentar estándares generales aplicables más allá de sus circunstancias.
Quisiera detenerme ahora especialmente en la concepción interpretativa que a los ojos de Colombo Murúa subyace a la creación de esta doctrina. Según nuestro autor, el Tribunal hace una construcción que no surge de ningún modo del texto convencional, según la cual todos los jueces domésticos deben aplicar, incluso de oficio, no el tratado sino las interpretaciones que de él realice la Corte interamericana, a las que atribuye la misma obligatoriedad que las disposiciones del tratado. Esto es lo que él llama—con toda razón—un “mecanismo interpretativo manipulativo” (p. 159).
Para peor, la CorteIDH invoca principios del derecho internacional de los tratados tales como el pacta sunt servanda o la buena fe, pero al mismo tiempo los deforma y se aleja de las normas positivas que los rigen. En particular, Colombo Murúa explica que las cláusulas específicas de la Convención de Viena son consensuales y “originalistas”, en el sentido de establecer para la interpretación de los tratados el método que indaga la intención de los Estados al obligarse. Sus términos destierran la “interpretación-creación” y/o “evolutiva” que el tribunal regional quiere imponer sin respaldo normativo alguno.
El Capítulo II cierra con una precisa crítica a la generalización de la solución particular, en la forma de un efecto erga omnes, con el que “la Corte transforma la función jurisdiccional […] en nomogenética y, con ello, erige como norma a sus propias interpretaciones” (p. 185). Esto ocurre asimismo de espaldas al marco convencional interamericano, ya que la CADH establece que el carácter vinculante de las sentencias para los Estados se ciñe a la jurisdicción contenciosa y al caso concreto (art. 68.1 CADH).
En definitiva, el libro muestra minuciosamente cómo los creadores y los defensores del control de convencionalidad han distorsionado normas y confundido ámbitos y conceptos. Colombo Murúa vuelve a pasar en limpio, negro sobre blanco, qué es cada cosa, qué se puede hacer y qué no. Todo con precisión y rigurosidad técnica, pero también con sencillez.
II. Una Corte no quita la otra
Muy probablemente, quienes lean el libro llegarán al Capítulo III con una pregunta y con una jurisprudencia en la cabeza: la pregunta es si hay algún freno posible al tren descarriado del control convencional de la CorteIDH y la jurisprudencia en cuestión es la conocida causa “Fontevecchia” o “Ministerio”, de la Corte Suprema argentina (CSJN). Colombo Murúa lo sabe y, sin más preámbulos, apenas abre este tercer capítulo se apresta a analizar las múltiples temporadas que tuvo el caso, con precuela, secuela y bonus tracks.
El III es uno de los capítulos que más disfruté del libro. La verdad es que su tramo inicial es el mejor análisis que he leído sobre el caso “Fontevecchia”: despojado del lugar común de “la disputa entre egos de altas cortes” y muy minucioso al exponer lo que estaba en juego y por qué son tan relevantes las respuestas que dio la Corte argentina.
Este es solo el comienzo, ya que el resto del capítulo es un entretenido abordaje de todos los límites posibles a la doctrina del control de convencionalidad. Allí nuestro autor releva tanto los desarrollos teóricos como las respuestas institucionales que podemos encontrar en el derecho internacional comparado.
Una característica presente en todo este tercer capítulo es que así como los primeros dos venían separando la paja del trigo principalmente en el campo del derecho internacional (por ejemplo, convencional-supranacional; texto-interpretación de los tratados; Convención de Viena y marco convencional interamericano), ahora Colombo Murúa hace importantes distinciones dentro del derecho constitucional.
En esa línea, diferencia lo internacional y convencional de lo constitucional y nos deja en claro por qué cada una de las Cortes (CorteIDH y CSJN) tiene que dedicarse a lo suyo. Principalmente, explica por qué la existencia de la jurisdicción regional no elimina las competencias específicas que las Cortes nacionales tienen por sus facultades propias de control de constitucionalidad.
Aquí aparece en escena el principio de subsidiariedad, que implica que el sistema de protección regional de derechos opera como un complemento del nacional. Esta noción encuentra paralelo en los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam de la Unión Europea, pero tiene una recepción específica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que el autor se encarga de delinear. El punto es importante, porque echa por tierra que exista una relación diametralmente jerárquica y vertical de la CorteIDH con respecto a los tribunales locales y, en particular, con respecto a las Cortes supremas.
En esta misma línea, el libro trata el denominado “margen de apreciación nacional”, otra noción tan relevante como esquiva a los ojos no especializados y que Colombo Murúa logra exponer con toda simplicidad. Así, nos relata sus orígenes en el derecho convencional europeo y nos muestra cómo podemos encontrarla en alguna versión aggiornada al SIDH. También da cuenta de por qué estuvo tan en boga en el contexto de nuestro fallo “Ministerio”.
Nuestro autor también utiliza para su análisis una rica perspectiva de teoría de la democracia partiendo desde el “giro procedimental” como pauta de control. Esto en alusión a que incluso en casos “difíciles” de derechos humanos se debe tratar con deferencia a las normas estatales si han sido precedidas de un proceso democrático-deliberativo adecuado, cosa que la CorteIDH no hizo en “Gelman vs. Uruguay” ni en otros casos relevantes. El pretexto del tribunal es el de siempre: imponer una interpretación de tipo “sustancial” (la propia) como la única manera de entender el texto convencional.
Como un último botón de muestra de estos problemas, el capítulo IV discurre acerca de la “cosa juzgada”, otro concepto que cuando se refiere al estado alcanzado por lo resuelto en las jurisdicciones locales es vilipendiado por la doctrina del control de convencionalidad, pero que, en cambio, cuando proviene de su propia jurisdicción la Corte IDH pone en el pedestal más alto. Esto ocurre cuando—abusando del uso de latinazgos—describe los efectos de sus resoluciones definitivas no solo como res iudicata sino como res interpretata, erga omnes y ius commune.
III. Criticar para mejorar
En el último capítulo (V), el autor retoma aquello que anunció al comienzo: su crítica a la doctrina de control convencional de la CorteIDH busca que el sistema funcione mejor. Las propuestas que ofrece en esa línea son fundadas y coherentes con todo el desarrollo anterior del libro. También—y no menos importante—son de posible implementación.
Se trata entonces de un libro que cumplió con todo lo que prometió, ya que los “fundamentos y alcances, problemas y soluciones” de la doctrina de control de convencionalidad fueron cabalmente tratados. Pero, además, esta obra tiene un plus que trasciende a su tema: es un buen modelo de cómo hacer análisis de temas constitucionales con calidad y sin sesgos ideológicos.
Ello contrasta bastante con el momento “teóricamente pobre” que estamos viviendo, sobre todo en materia de teoría constitucional y de los derechos humanos. En estos ámbitos en los últimos años ha predominado cierta pérdida de precisión en los conceptos, incluso en aquellos que son básicos y fundamentales. También presenciamos a menudo una problematización constante del diseño y de la historia de nuestras instituciones con ánimos de demolición y pocas propuestas constructivas. Finalmente, la desmoralización de la posición de los demás es una moneda mucho más corriente de lo que debería, a pesar de ser un recurso fútil si de buscar soluciones a nuestros problemas jurídicos se trata.
Colombo Murúa marca una diferencia sustancial con esta obra, donde todas sus observaciones son incisivas, pero respetuosas; críticas, pero tributarias de ideas positivas. En resumen, es un muy lindo ejemplo de que no hay que destruir para construir.
Lisi Trejo
Universidad de Buenos Aires